
Don Filópedes Desviánez de Geranio era un hombrecillo entrañable, educado y saleroso que todas las mañanas compraba el periódico a primera hora en el quiosco de La Coja.
A continuación entraba en la cafetería Ontario y saludaba cortesmente a los parroquianos quitándose el sombrero y realizando una leve inclinación de cabeza.
Don Filópedes había sido maquinista de trenes de joven. De aquellos tiempos había heredado una pensión bastante decentita, y un sentido de la puntualidad británico.
Don Filópedes nunca se casó, pero tuvo una bicicleta.
Una vez se cayó y se torció la nariz.
Todos rieron, menos él, que sangró bastante y dijo "Ay, ay"
Luego se puso bueno.
Don Filópedes pedía un café solo con sacarinas, y se sentaba junto a la ventana.
Don Filópedes contemplaba la calle desierta, con una mezcla de nostalgia y esperanza en la mirada.
La parte blanca de los ojos de don Filópedes era de color de pergamino, pero sus írises eran del color de la ceniza.
Las cejas de Don Filópedes comenzaban a vibrar levemente cuando se inciaba el desfile de madres con niños de uniforme, en dirección al colegio.
Los labios de don Filópedes se curvaban en una media luna de pellejo de brevas cuando, minutos más tarde, cruzaban la calle los leotardos de colores y los portafolios con brillantes fotografías de estrellas del pop de las chicas del instituto.
Una vez don Filópedes tuvo un agaporni llamado Jacinto en la cabina de su locomotora, esperando que atrajera el amor a su vida. Sólo le propiciaba picotazos en la yema de los dedos cuando lo alimentaba.
En esta ocasión nadie reía, pues nadie le miraba, pero igualmente don Filópedes volvía a decir "Ay, Ay"
Los dedos de don Filópedes tamborilleaban sobre la mesa una melodía que más tarde se revelaría el como el Rasputin de Bonnie-M cuando, a punto de terminarse su café, torcía la esquina María, la joven administrativa recién casada, siempre con prisas y portando en sus delicadas manos gruesas valijas diplomáticas.
Don Filópedes nunca había estado en Rusia, pero en una ocasión se intentó dejar barba. Se la acabó por afeitar, pues siempre se le llenaba de hollín.
Don Filópedes era vecino de Chano el Tuerto. Se saludaban cada vez que se cruzaban en la escalera, pero don Filópedes evitaba mirarle a la cara, pues le daba pena verle la cicatriz donde hace tiempo hubo un ojo.
Don Filópedes, si la brisa era cálida, se levantaba de la silla y asomaba la cabeza por la ventana para seguir la trayectoria de María. Sus turgentes nalgas subían y bajaban al compás de su trote de gacela urbana mientras se escabullía entre el tumulto de la fauna mañanera.
Don Filópedes mostraba entre sus labios algo que parecía el teclado del xilófono de juguete que rompió Buba el Cabezón en mi plazoleta cuando dejaba el euro del café sobre la barra y se colocaba en la cabeza su sombrerito de fieltro.
Don Filópedes de joven frecuentaba burdeles.
Y de no tan joven.
Don Filópedes olisqueaba el airecillo de la mañana. Junto con el hedor de los motores de combustión se mezclaban en el aire perfumes femeninos y feromonas de efebas.
Don Filópedes se perfumaba por las mañanas con Barón Dandy, y se aplicaba espuma de afeitar con una brocha.
Don Filópedes era muy limpio, y tenía su apartamento como los chorros del oro.
Don Filópedes enrollaba el periódico como un canuto, y lo observaba con atención. Luego, bajaba la mirada hacia la bragueta de su pantalón, y la satisfacción le inundaba el rostro.
Don Filópedes estaba convencido que las locomotoras eran entes inmortales, auténticos dioses del progreso y la ingeniería.
El agaporni de don Filópedes murió de viejo. Nunca cató hembra.
Don Filópedes estaba seguro que tras pasar tantos años como maquinista, algo de aquellas legendarias bestias de hierro y fuego se había filtrado dentro de su corazón.
Don Filópedes estaba enamorado.
Don Filópedes era un viejo verde.
Don Filópedes era feliz.
Don Filópedes fue uno de los primeros casos documentados de Hombre Caracol.
Tras el proceso de mutación prácticamente olvidó todos los detalles de su vida, y abandonó poco a poco sus buenos hábitos, cultivados religiosamente tras nueve décadas de dedicación.
Sólo recordaba el nombre de aquella chica que todos los días a la misma hora cruzaba velozmente por delante de las ventanas de la cafetería Ontario.

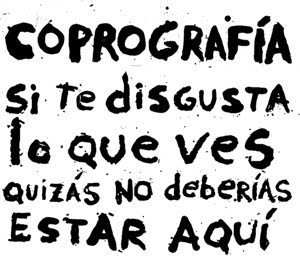

3 comentarios:
que penilla de Don Filópedes...
María debería darle un achuchón para hacerlo feliz y que se curara del sindrome caracolístico, verdad?
Me ha encantado la historia, eres un crac!!
Esta historia demuestra que las buenas cosas nunca se olvidan, por mucho que nos caracolizemos la humanidad.
Un bonito relato esperanzador para aquellos que, algun día, llegaremos a viejos verdes.
Mael.
Don Filópedes es otra victima de un Kim Jon Il caracol...
jimmy
Publicar un comentario